La pequeña encina

Cuando tenía tres años, nos mudamos de casa, más aún, nos mudamos de territorio. Fuimos a vivir a un lugar diferente: al pie de las montañas, en una llanura de verdes pastos que se abría paso entre los senderos bordeados de tamarindos y plantaciones de olivo.
El olivar que estaba detrás de mi casa era un país mágico. Mi abuela me había contado tantas historias de príncipes y princesas árabes, tesoros ocultos, sedas y oros, diademas, aros y gargantillas que yo creía que si atravesaba la calle y me internaba entre las plantas de olivo, era posible que emergiera un genio maravilloso para llevarme hasta el norte del África o, tal vez, a la orilla opuesta del Mediterráneo, entre los palacios de Sevilla y Granada.
Los ojos grises de mi abuela podían espejar cualquier clase de aventura. Y yo, en mi espantoso desamparo, podía navegar en ellos hasta las tierras mágicas de las que me hablaba.
Recuerdo la calle anchurosa, con aquella inmensas plantas o árboles que llamábamos "arabias". Cuando florecían, su olor era tan penetrante que podía llegar hasta nosotros con el aire del atardecer a través de los 800 metros que las separaban de mi casa. "Hay gente que dice que el olor de las flores de las arabias le produce dolor de cabeza" decía mi abuela; "pero, peor todavía, otros dicen que los ha enloquecido"; es un aroma tan raro que no me resulta extraño que pueda enloquecer a algunas personas propensas a esos estímulos cerebrales ajenos a la normalidad.
La mudanza me había conmocionado hondamente. Mi abuela no soltaba mi mano, sabiendo que me sentía muy perturbada. Ella, poco a poco, fue llevándome por ese territorio de olivares y arabias, de tamarindos y senderos viboreantes que se perdían entre los viejos algorrobos y las encinas, los últimos árboles que habían quedado después de la gran tala para la producción del carbón vegetal.
"El Encinar" fue mi segundo país, en el que hallé mis mejores aliados. Y mi mayor infortunio.
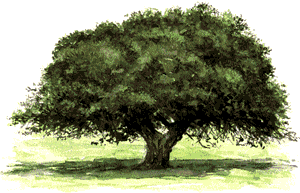

0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home