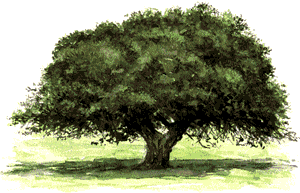Cuando tenía 11 años, mi mamá decidió comprar ese aromo que hacía largo tiempo tenía pensado plantar en algún lugar de las cercanías de nuestra casa. Papá decía que los aromos son árboles de troncos finos y raíces poco profundas por lo que, cuando crecen, la copa es muy frondosa y pueden caerse fácilmente. Por lo tanto –le decía- no lo plantes cerca de la casa o un día se nos caerá encima.
Para mi mamá, las objeciones de papá eran estimulantes, desafiantes. La cuestión de los árboles decorativos, los frutales y el jardín propiamente dicho –césped, plantas y flores- era uno de los temas sobre los que se producían las mayores discrepancias entre ellos. Mi hermana y yo los escuchábamos mientras debatían acerca de asuntos referidos a este gran tema, mirándolos a uno y a otro sin perdernos detalles; gestos, ademanes, palabras, énfasis y entonaciones, convertían el momento en una deliciosa pieza teatral digna de un gran premio internacional. Premio a la obra literaria y premio a los mejores actores. El encanto residía en el histrionismo de ambos, porque no “actuaban” teatralmente sino que “se expresaban” enfáticamente; decían lo que pensaban o sentían y cada uno defendía sus razones con ardor y pasión. ¿Cómo terminaban estas cuestiones? Bueno, alguno de los dos tenía algo urgente que hacer, así que acordaban continuar en otro momento. Tregua que apaciguaba los ánimos y permitía otro tipo de intercambios –supongo que más convincentes y tiernos- de manera que se concedían algunas autorizaciones recíprocas, aunque bastante restringidas por cierto, y sin que se desnaturalizaran los respectivos sectores. Es decir, bajo los cerezos no se plantaban pensamientos y entre los tulipanes no se plantaba un almendro.
Es que, para que la sangre no llegara al río, habían convenido una distribución de jurisdicciones territoriales bastante razonable. A mamá le correspondía la soberanía sobre el jardín del frente de la casa y el del costado contiguo a la entrada de los automóviles, y papá era dueño y señor del lateral opuesto (3 veces más ancho que el de mamá) y la parte posterior de la casa, que no por ser posterior era menos importante, pues allí se encontraban instalaciones vitales como las destinadas a la provisión del agua, máquinas varias, comandos y tecnología de diversa índole.
No obstante, la división jurisdiccional no acabó con los conflictos: mamá solía ingresar al predio de papá y viceversa. En realidad, no se llegaba a materializar la pretendida incursión, solamente se iniciaban las tratativas. Y ahí estábamos otra vez mi hermana y yo, oyéndolos atentamente y mirándolos sucesiva y alternadamente. Ambas hemos coincidido en que podemos escribir un libro sobre estas recíprocas interpelaciones, demarcaciones de límites e incursiones perpetuas sobre territorios ajenos. Situación que se extendía –como dije al comienzo- no ya sobre las invasiones geográficas, sino sobre las especies que cada uno había resuelto plantar en su propio terreno.
Así, mamá reiteró incansablemente que papá debería plantar un nogal y un almendro, a lo que papá respondía con igual perseverancia que se trata de árboles cuyos frutos demoran 10 años en producirse y él –que rondaba los 50 años- no podría comer las nueces ni las almendras; para ese tiempo -decía- seguramente habría muerto. Mamá replicaba que era un argumento absurdo, pues él no podía saber cuándo moriría y que los 60 años encontrarían pelando nueces y almendras para toda la familia.
A la vez, mamá mencionó que quería plantar un laurel, con lo que recrudeció la polémica pues, al fin y al cabo, un laurel también demora muchos años en convertirse en árbol. A mi madre no le importó nunca el tiempo, ni contaba los años ni recordaba su edad, por lo que insistió en plantar el laurel. Más aún, consideró que el mejor lugar para que prosperara sin correr los peligros de las heladas y las bajas temperaturas, era un punto exacto... ubicado en “área extranjera”. Con una amplia sonrisa, papá admitió que no tendría problemas en concederle la autorización si lograba encontrar un laurel del que obtener el retoño (cosa casi imposible en la región donde vivíamos). Un par de años más tarde “esta mujer” encontró la planta que buscaba; además, tenía un retoño que apenas sobresalía por entre las ramas. Se trataba de un árbol que no había sido podado para tener copa, por lo que las ramas surgían directamente del suelo, formando una especie de abanico. Se hallaba en el parque del hotel donde ese año pasamos nuestras vacaciones de verano, junto al mar.
- Ay, Dios mío, qué mujer tan terca – decía papá- va a llevarse un retoño a mil kilómetros de su origen, a una
región árida; ¡estas tres hojas no llegarán vivas a nuestra casa, luego de 20 horas de viaje!
- Ya lo verás, ya verás qué hermoso va a ser nuestro laurel –decía mi madre- y me miraba a mí, único testigo de tan magnífica hazaña.
Ya en casa, el laurel fue plantado exactamente en el lugar elegido por mi tenaz madre y se fue convirtiendo en una planta idéntica de aquella de la que había brotado. Muchos años más tarde, cuando yo tuve que salir de aquel territorio hacia tierras lejanas, lo primero que les pedí a mis padres fue un retoño de nuestro laurel. Sin ponerse de acuerdo, coincidieron en seleccionar uno de tres hojas y aquí lo tengo –plantado en una maceta- creciendo como un fino tallo esbelto y arrogante, en el que las hojas han recuperado el brillante color oliváceo que tenía su ancestro marino.
Por su parte, papá, finalmente, se resolvió a plantar el nogal y el almendro; pero para no ser menos, no plantó uno sino tres de cada uno, de los que hoy cosecha frutos sabrosos. Antes era él quien se trepaba a buscarlos, ahora son sus nietos lo que hacen la escalada pues -con sus 86 años- “tiene más respeto a las alturas”.
Y mamá plantó el aromo frente a la ventana de mi habitación, aunque a la distancia que estableció mi padre con fines preventivos; es decir, “para que cuando el aromo se derrumbara no destruyera la casa”.
Como dije al principio, yo tenía entonces 11 años y, como si fuera un milagro –tal vez por todas las historias que lo envolvían- lo vi crecer, echar aquellas hojas alargadas y grisáceas que lo asemejaban a las arabias -árboles que son la imagen de mi tierna infancia- cuyo aroma, tan intenso en verano, había engendrado la leyenda de que muchas personas enloquecían en la siesta, por efecto de la intensidad de aquel perfume tan extraño. Se le formó una copa semicircular cuyos contornos parecían diseñados por un compás geométrico.
Y las flores.... éste es el asunto que más me apasionó de mi aromo.
En pleno invierno, muy temprano, poco después de la salida del sol, yo saltaba de mi cama y me asomaba por la ventana de mi cuarto a contemplar las flores del aromo. Eras redondas, de aspecto esponjoso, de color “amarillo patito” y formaban ramilletes cuyo peso hacía descender las ramas de un modo particular. Las puntas de las hojas terminales, en torno a las cuales se formaban los racimos amarillos, se inclinaban de una manera que yo consideraba “expresiva”; algunas parecían piadosamente reverentes, otras, agobiadas, pero –la mayoría- se entrelazaban una con otra a la altura de las flores y, juntas, inclinaban sus ápices hacia el suelo como dos enamorados vencidos, arrobados.
Ese aromo fue mi amigo, mi compañero, mi consuelo y mi inspiración hasta que me adentré en el corazón de la adolescencia. Lo miraba siempre desde adentro de mi cuarto, nunca desde afuera. Porque era “el árbol de mi ventana”, para eso lo había plantado mi madre. Era el único aromo y cubría exactamente el espacio visual de mi ventana; filtraba el sol ardiente de la tarde y su sombra refrescaba mi habitación en verano; por la mañana, desde el otoño, podía verlo cubierto de rocío y, cuando comenzaba a dar sus flores en pleno invierno, era quien me mostraba, año tras año, que aún en medio de la escarcha y de la nieve la vida puede florecer. Ese don exclusivo que me había sido otorgado por mis padres hizo que, inconscientemente, yo me integrara tanto a él que durante todos esos años fue quedando dentro de mí todo lo que él me suscitaba, me fui pareciendo a él, fui inclinando mi ser que florecía ante las ternuras del amor, persistí en el empeño de crecer como él en una tierra árida y ser, de alguna manera también yo, una planta única que se afirmaba en un terreno extraño y árido; ambos teníamos la misma edad, habíamos sido puestos allí –uno junto al otro- en la misma época, fuimos creciendo paralelamente y ambos habíamos irrumpido en la adolescencia hasta llegar a sus profundidades -a veces floridas y a veces grises y sin brillo-.
Tenía yo 17 años cuando un día de agosto, mientras mi aromo estaba rendido bajo el peso de sus ramilletes dorados, sopló el viento típico de aquella comarca. Más que un viento, era una borrasca de hojas y cortezas secas, tierra, remolinos y ventoleras cuyas ráfagas alcanzaban grandes velocidades. Desclavaba techos, extirpaba tejas, desgajaba enormes ramas de las antiguas arboledas, secaba el ambiente hasta que el porcentaje de la humedad llegaba a cero, derribaba los postes y tiraba por el suelo los cables de la electricidad y el teléfono, introducía arena y tierra por las ínfimas rendijas de la casa y nos dejaba en un estado de aturdimiento atroz. Las recomendaciones de la defensa civil era no salir de casa, no mandar los niños al colegio, no conducir automóviles, en fin, ponerse a resguardo provistos de una lámpara que no fuera eléctrica y humedecer el ambiente con vapor de agua, beber mucho líquido y cuidar delicadamente a los ancianos y a los niños.
Ese viento arrancó mi aromo. Lo derribó y lo dejó con sus raíces expuestas, con la brutalidad de un acto violentamente obsceno. Sopló furiosamente durante todo el día y toda la noche, así que sus hojas se fueron secando y sus flores se desintegraron y esparcieron en miles de partículas que la borrasca se llevó consigo.
Papá y mamá guardaron un solemne silencio ante aquellos dos adolescentes agraviados: el aromo y yo. Respetuosos, retiraron el cadáver de uno y trataron de dulcificar la herida que esa muerte había abierto junto a las heridas que, desde pequeña, me habían inflingido otras muertes –seres queridos como el aromo, pero de naturaleza humana-. Nunca me dijeron qué hicieron con él ni yo les pregunté.
Mi ventana quedó desolada. Más allá, se veía la arboleda joven que susurraba con la brisa del amanecer. A los costados, los cerezos y manzanos iniciaron la floración en septiembre. Nunca más hemos puesto otra planta en ese sitio que ocupó mi aromo. Tampoco he visto nunca más otro de esa especie tan particular y, evidentemente, rara. Así, vacío y desolado, quedó un espacio de mi ser, un tiempo de mi adolescencia que se quebró abruptamente, justo en el lugar del que las raíces fueron arrebatas por la fiereza del vendaval. Me busqué otra ventana, una del comedor desde la que veía un almendro en flor. Pocos meses más tarde, en septiembre –exactamente el 12 de septiembre- cayó la última nevada; pasé casi todo el día observando cómo el almendro se ennegrecía con la humedad de la nieve derretida y sus ramas se bordeaban de una fina línea blanca, formada con los copos que se iban acumulando en ellas. Las flores blancas se apretaban en racimos. Esa tarde partió de mi vida otro ser querido, esta vez era un joven, no un joven árbol sino un joven muchacho que había sido mi compañero desde la niñez. También habíamos florecido en la adolescencia, en tiempo de invierno, y los ápices de nuestras ramas se envolvieron y enlazaron, inclinándose reverentes, hacia nuestros corazones. Entre las dos partidas, separadas por poco más de un año, terminó mi adolescencia.
Abruptamente. Desgajando una parte de mí, la más pura, la más tierna, la más bella.
Dicen que los animales y las plantas, cuando mueren, no van al cielo; que sólo van allí las personas. Sin embargo, yo no pienso así. Estoy convencida que un día allí encontraré a mi aromo y a aquel joven que también fue arrebatado de mi vida por un torbellino, de otra especie pero igual de furibundo que el que extirpó mi árbol.

La autoría del texto están amparados por la tutela de los derechos del autor.
La pintura es Aromos, de Olga Schlie de Andrade